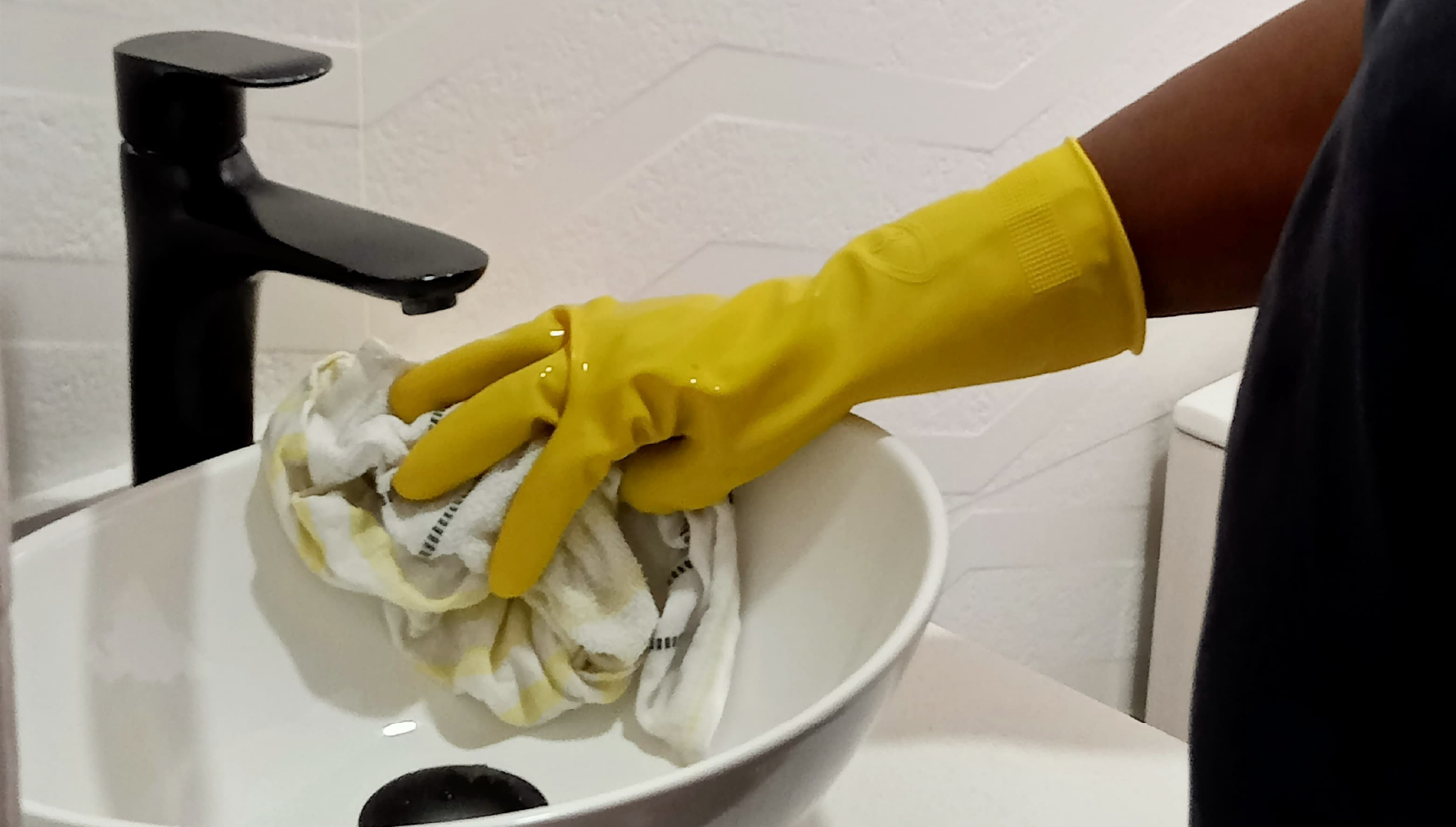Hoy en Colombia se habla de que las trabajadoras domésticas también tienen derechos. Suena tan raro este reconocimiento de un asunto tan básico, como lo fue cuando se prohibió la esclavitud de los negros. Sin embargo, históricamente estas mujeres[1] han sido relegadas al último, oscuro y estrecho cuarto de la sociedad, por la subvaloración del trabajo doméstico en el bienestar de todos. Se entendía que ellas iban de sus casas a las de sus empleadoras como una especie de cambio de domicilio en el lugar de trabajo, solo que por un poco de comida y dinero. Nada distinto de lo que ha pasado en el resto del mundo.
Ellas -porque hablar de trabajadores domésticos varones es nombrar la excepción que fotografía el problema- han estado sometidas a todas las discriminaciones posibles: extensas jornadas de trabajo[2], pagos muy por debajo del salario mínimo[3], sin protección social, y no se puede dejar de mencionar el acoso laboral y el abuso sexual como parte de sus relatos.
Pero el 2010 marcó un antes y un después para el país y el mundo: y en estos 6 años hemos dado pasos que significan un gran salto, aunque precisamente por los siglos de discriminación, sabemos que falta mucho para nivelarles su estatus de bienestar.
Primer eslabón, el rostro que las representa
Este camino comenzó hace siete años. Por fortuna, personas y organizaciones inquietas por el tema coincidimos (buscándonos) en que solo trabajado en equipo, sumando conocimientos, los pocos recursos económicos y cientos de horas de voluntariado, avanzaríamos más rápido. El objetivo ha sido lograr que en el país se valore social y legalmente el gran aporte de las personas (mujeres en un 96%) que hacen trabajos domésticos remunerados, y se entienda esta subvaloración como una fuente estructural de la inequidad social.
La parte angular del proceso han sido las lideresas de las empleadas domésticas, quienes, a pesar de las dificultades económicas y sociales, han optado por el camino democrático, explícitamente comprometido con el proceso de paz[4], de conocer sus derechos y exigirlos a través del sindicalismo, vía legal de cualquier trabajador en el mundo.
Detrás y alrededor de este grupo de valientes mujeres han estado la Escuela Nacional Sindical – ENS[5] y la Fundación Bien Humano[6], apoyándolas ininterrumpidamente.
En Colombia contamos con dos sindicatos de trabajadoras domésticas: el más antiguo, Sintrasedom, con sede en Bogotá, afiliado a la FITH y el más joven, la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico –UTRASD, con sede en Medellín, en trámites de afiliación a la FITH, y cuyas personas de la Junta, compuesta por, María Roa, Claribed Palacios, Flora Perea, Nydia Díaz, Gloria Céspedes y Reynalda Chaverra han sido los rostros y las voces protagónicas de los derechos de las trabajadoras domésticas en la actualidad.
Para alcanzar su constitución formal, en marzo de 2013, hubo dos etapas. La primera, en años previos al 2010, lideresas de Medellín, con origen afro, se movilizaron por necesidades y derechos. Posteriormente, en el año 2011, la ENS y la Corporación Carabantú[7], realizaron la investigación “Barriendo la Invisibilidad de las Trabajadoras Domésticas Afrocolombianas en Medellín”. Al comprobar los abusos que se cometían con estas trabajadoras apoyaron la organización sindical de UTRASD, entidad que comenzó con 23 mujeres y, en este 2017 cuenta con cerca de 400 afiliadas, junta directiva dinámica, dos subdirectivas en Cartagena y Apartadó, nueve comités, dinámica intersindical, tres proyectos de cooperación en ejecución y un ambicioso plan operativo. Estos logros han estado asesorados y acompañados, literalmente, de la mano de la ENS.
“Desde que UTRASD llego a mi corazón me di de cuenta del gran valor que tiene nuestro trabajo doméstico para la sociedad, por eso mi lucha constante es demostrarle al mundo entero la importancia que hoy tiene pertenecer a nuestro sindicato”. María Roa, presidenta del sindicato UTRASD.
María ha llegado a escenarios antes impensables para una trabajadora doméstica: en 2015 fue ponente en el foro “Colombia construyendo la paz” en Harvard, evento en el que estuvieron personalidades como Noam Chomsky. Al final de su intervención vimos un auditorio ovacionándola, emocionado hasta el llanto con su discurso (minuto 57). Ese mismo año fue elegida como una de las 10 Mejores Líderes de Colombia por la Revista Semana y la Fundación Liderazgo y Democracia. Ha visitado México, Panamá, Santiago de Chile, y ha sido entrevistada en los principales medios de comunicación colombianos y en algunos internacionales como The New York Times, la Deutsche Welle, El País (España), The Guardian, Yorokobu. Sin dudas, María es hoy el referente de su gremio y de temas referidos al cuidado en Colombia.
“Para la ENS ha sido un gran aprendizaje el proceso de acompañamiento al fortalecimiento de Utrasd, sus particularidades como organización femenina, étnica, y en una labor poco convencional para la asociación, hacen de ellas todo un reto en pensar el sindicalismo de manera diferente, un sindicalismo desde la diversidad, moderno, que se piense formas de trabajo tradicionales, que solo hasta hoy se abordan desde los derechos laborales. Estas mujeres son tenacidad, resiliencia, solidaridad, con una gran capacidad para el relacionamiento y el posicionamiento público de sus agendas sindicales; ellas son un ejemplo para la transformación del sindicalismo colombiano”. Ana Teresa Vélez, Coordinadora de Educación de la Escuela Nacional Sindical – ENS.
Voluntad política: creación de bases legislativas
Al nivel legislativo y gubernamental podemos decir que el trabajo doméstico entró en lo público en 2009 cuando se comenzó a discutir en el Congreso el proyecto de la Ley de Economía del Cuidado, impulsado por las senadoras Cecilia López y Gloria Inés Ramírez. Gracias a ellas, en 2010 la Ley 1413 ordenó incluir en las cuentas del estado, o más bien, medir por primera vez, la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país a través del trabajo del hogar no remunerado.
En 2011 la Organización Internacional del Trabajo – OIT lanzó un punto de apoyo para mover al mundo: El Convenio 189, primer reconocimiento universal de la mayoría de los estados de que los trabajadores domésticos laboraban en condiciones de indignidad, con la aprobación (o negligencia) de las sociedades. Al año siguiente Colombia adoptó esta palanca de Arquímidez a través de la Ley 1595 y en 2014 ratificó el Convenio.
La ley de Trabajadoras Domésticas en Colombia ha sido el trampolín que todos los gobiernos anteriores estaban en mora de construir para iniciar una política pública para este sector estructural de la sociedad. Gracias a esta se reconoció al trabajo doméstico como la mayor fuente de empleo urbano femenino en Colombia y se exigió el reconocimiento de sus derechos.
Luego vinieron los Decretos 2616 de 2013, para la afiliación a seguridad social de trabajadores dependientes por semanas (para contratar a trabajadoras por días dado que la tendencia histórica era que durmieran en las casas de los empleadores) y el Decreto 721 de 2013, para que puedan acceder al subsidio familiar[8].
Por su parte, la Corte Constitucional emitió la Sentencia C-871 de 2014 que exhortó al Congreso a corregir la discriminación que sufrian las trabajadoras domésticas frente a la prima de servicios (un mes de salario extra al año). Y hace solo un año, también la Corte Constitucional señaló la vulneración de los derechos de las trabajadoras domésticas y en la Sentencia 185-16 las determinó como sujetos de especial protección constitucional.
Gracias a esos llamados de atención institucionales, en una alegre coincidencia, exactamente 5 años después de adoptado el Convenio 189 en Suiza, el Congreso colombiano, liderado por las legisladoras Ángela María Robledo y Angélica Lozano, aprobó por unanimidad la ley 1788 o ley de prima[9]. En el fondo, lo que hicieron las máximas instancias de los poderes legislativo y judicial de Colombia fue decirle a la nación que las trabajadoras domésticas tenían los mismos derechos que cualquier trabajador.
Llamado de atención: Hablemos de empleadas domésticas
De nuevo, detrás y alrededor de UTRASD y de los triunfos legislativos para su gremio estaban la ENS y Bien Humano, con acciones en bloque para avanzar con mayor rapidez.
Desde el 2011, la Fundación Bien Humano había iniciado el proyecto de comunicación política Hablemos de Empleadas Domésticas, consistente en una estrategia para la visibilización y posicionamiento de las trabajadoras domésticas como sujetos de derecho. El proyecto incluye el apoyo al empoderamiento y el posicionamiento público de organizaciones de base como Utrasd, incidencia política ante el gobierno nacional, sensibilización y divulgación de la ley ante los empleadores, y el suministro de información a los medios masivos, aliados naturales de esta causa.
“Luego de terminar la especialización en comunicación política, emergía la primavera árabe como un experimento mundial de la potencia que tenían las redes sociales digitales para apoyar las movilizaciones políticas de causas alternativas o de cambio. Si a las minorías árabes les funcionó para hacerse oír, a nosotras también nos va a funcionar”, se dijo Andrea Londoño, Coordinadora del proyecto Hablemos de Empleadas Domésticas, Fundación Bien Humano.
Fue así como Bien Humano creó un sistema de comunicaciones conformado por la cuenta de Twitter @Empleadas_hogar, una página de Facebook Trabajadoras Domésticas, el canal YouTube Hablemos de Empleadas Domésticas y el sitio web www.trabajadorasdomesticas.org como cantera de información. Con esta base diseñó la estrategia. Con la convicción de que la unión hace la fuerza, se aliaron Bien Humano y la ENS, esta última también con una capacidad fuerte en comunicación pública. Y ha sido esta estrategia la que ha permitido llegar a los más altos funcionarios, a otras organizaciones nacionales e internacionales, a los medios masivos, y a lideres y ciudadanos de Colombia y de los más remotos lugares del mundo, con el mensaje de que la dignidad y la ley debe empezar en el hogar, con las trabajadoras. La sociedad, a través de las redes sociales ha respondido con una interlocución permanente y de apoyo a la causa, y de manera espontánea e itinerante, esta causa ha recibido la ayuda de estudiantes, profesores, investigadores, escritores, periodistas, diseñadores gráficos, publicistas, traductores, economistas, políticos, así como de ONG, empresas y la academia. Es un hecho, esta causa despierta movilización social.
Siguiente turno: empleadores
El último avance de incidencia política ha sido la creación y participación en la Mesa Tripartita, escenario ideal contemplado en la Ley de Prima para impulsar el Convenio 189. En esta tienen asiento representantes del Gobierno nacional (Ministerio de Trabajo), de las empleadas (Centrales de trabajadores y UTRASD), y por las empleadoras y los empleadores está la ANDI – Asociación Nacional de Empresarios, lo cual despierta múltiples preguntas: ¿Por qué en Colombia los empleadores de trabajadoras domésticas están representados por empresarios?, ¿son equiparables las problemáticas del hogar con las de la empresa?, ¿qué asociación o gremio de empleadores conoce las problemáticas del hogar, o cómo estimulamos la creación de este gremio? ¿Cómo priorizar los obstáculos para el cumplimiento de la ley, si Colombia no cuenta con representantes de empleadores del trabajo doméstico que nos ayuden a entender si el incumplimiento de la ley es por la tramitología agobiante del país, o el costo de la formalización laboral, o el desconocimiento de la ley, o el desprecio ancestral por las mujeres que hacen tareas domésticas?
Del dicho al hecho ¿cuándo?
En Colombia las trabajadoras domésticas ya iniciaron su camino formal de organización; el tema ha entrado en la agenda política y mediática; los ciudadanos incluyen cada vez más la óptica de los derechos en el trabajo doméstico en las redes sociales y en la cotidianidad; organizaciones de la sociedad civil han mostrado la eficacia de su apoyo; existe una base legislativa completa para lograr el trabajo decente para las trabajadoras domésticas, pero el cumplimiento está lejos y el camino para lograrlo es desconocido, aunque creemos que en las tecnologías modernas y las redes sociales podría haber una gran oportunidad.
En estos últimos meses, la voluntad política del gobierno nacional se ha manifestando en momentos coyunturales del año, a través de cortas campañas relámpago de divulgación de la legislación y apariciones de altos funcionarios en medios masivos, pero carece de estrategia permanente, de responsables y recursos económicos. Es necesario, además que se adopte un plan de inspecciones para actualizar la realidad de los hogares, sansionar el incumplimiento de las normas, y cortar la tendencia cultural de abuso de las trabajadoras domésticas. Igualmente importante es la realización de campañas masivas permanentes que sensibilicen y divulguen la legislación; así como relevante es que se apoye desde el Gobierno a las organizaciones sindicales de trabajadoras domésticas, no solo de palabra.
Es cierto, cada vez más en Colombia se habla de los derechos de las trabajadoras domésticas; pero ¿cómo llevar al gobierno y a los empleadores a que estos derechos pasen del papel a la vida cotidiana?
Autoras:
Andrea Londoño, Fundación Bien Humano.
María Roa, sindicato Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico – UTRASD.
Ana Teresa Vélez, Escuela Nacional Sindical – ENS.
*Publicado en inglés en el portal periodístico Open Democracy, a través de su proyecto Beyond Trafficking and Slavery, el 11 de julio de 2017.
[1] Según los datos más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas –DANE, en 2015, en Colombia existían 725.000 personas contratadas como trabajadoras domésticas, de las cuales el 95 % son mujeres, que, a su vez, representan el 7.4 % del total de las mujeres empleadas en el país.
[2] La investigación Barriendo la invisibilidad, realizada en 2012 por la Escuela Nacional Sindical –ENS y la Corporación Afrocolombiana de Desarrollo Social y Cultural – CARABANTÚ, con el objetivo de describir las condiciones laborales y de discriminación racial de las mujeres afrocolombianas, que laboran en el servicio doméstico en la ciudad de Medellín encontró que el 91% de las empleadas internas trabajan entre 10 y 18 horas diarias, y el 89% de las externas trabajan entre 9 y 10 horas, sin recibir pago por horas extras en el 90.5% de los casos.
[3] La misma investigación reveló que el 62% recibe mensualmente entre 300.000 y 566.000 pesos. El 21% entre $100.000 y $300.000, y el 2.4% entre $50.000 y $150.000. (Al momento de la caracterización, el dólar se encontrada en 1.750 pesos).
[4] En Colombia se llevó a cabo durante cuatro años un proceso de paz con el grupo guerrillero las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC que buscó llegar a unos acuerdos de paz para el fin de la guerra, con el fin de terminar con más de 50 años de conflicto, en el que la población civil, principalmente en el campo, se ha visto gravemente afectada por situaciones como el desplazamiento y abusos tanto por parte de las FARC como del Estado. Actualmente, estos acuerdos están en su fase de implementación.
[5] La Escuela Nacional Sindical –ENS es la organización más importante de Colombia dedicada a la defensa los derechos de los trabajadores y trabajadoras del país para que sean protagonistas de la sociedad. Sitio web: www.ens.org.co
[6] Organización Social, sin ánimo de lucro, creada en Medellín, Colombia, en 1934. Trabaja con y por las familias, para posibilitar que personas, familias y comunidades accedan al conocimiento científico y a la reflexión participativa acerca del desarrollo humano y las relaciones familiares para la promoción de una convivencia pacífica y la prevención de los problemas. Sitio web: www.bienhumano.org
[7] La Corporación Afrocolombiana de Desarrollo Social y Cultural es una organización que trabaja en pro de la reivindicación, reconocimiento y fortalecimiento de la labor de la mujer y los derechos de la población afrocolombiana en Medellín. Sitio web: www.carabantu.jimdo.com
[8] A febrero de 2016, más de 19 mil personas cotizan a seguridad social de acuerdo a sus ingresos. Y según la Superintendencia de Subsidio Familiar, a marzo de 2016 el número de trabajadores del servicio doméstico afiliados a las Cajas de Compensación Familiar ascendió a más de 104 mil personas.
[9] La prima consiste en el pago del salario de un mes completo al año, cancelado en dos partes: una antes del 30 de junio y la otra hasta el 21 de diciembre.